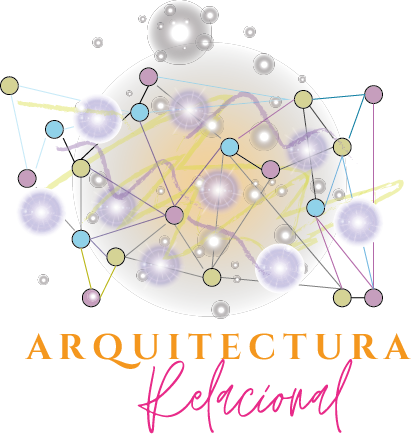“Fran, en la reunión de alineación por favor recálcale a los gerentes que tienen que dar el espacio para que todos hablen, porque siempre hay algunos que se quedan callados”. Esta fue la petición que la Gerente de RRHH de un cliente me hizo hace unas semanas, y mi respuesta inmediata (completamente inconsciente) fue: “Bien, sin embargo, no es dar el espacio para que hablen, sino generar las condiciones para que lo hagan”; y la Gerente me dijo “sí, tienes toda la razón”.
En el momento en que dije la frase, agarré lo primero que tenía a mano y la anoté pensando que era algo sobre lo que tenía que escribir y profundizar: la diferencia entre “dar el espacio para” y “generar las condiciones para”. Una diferencia que puede sonar mínima desde las palabras pero en la que hay un abismo cuando la vemos desde la práctica y desde lo que esas palabras implican.
“Las palabras crean realidades” es una frase que hemos escuchado muchísimas veces. Tantas, que quizás ya pasa desapercibido el mensaje que nos entrega: que aquello que decimos y cómo lo decimos, aporta a la creación de la realidad en la que estamos inmersos y transitamos.
En la Teoría U, se indica que la energía sigue a la atención, por lo tanto debemos ser consciente de dónde estamos poniendo nuestra atención, porque allí va nuestra energía.
Uniendo ambas frases podríamos decir que si nuestra atención va a las palabras que escuchamos o que pronunciamos, nuestra energía irá hacia ellas y así, crearemos nuestra realidad. Por lo tanto tenemos que ser conscientes del significado de las palabras que pronunciamos porque al poner en ellas nuestra atención, les damos energía creadora.
Durante mis ya 21 años de trabajo (los primeros 15 en la línea y los últimos 6 en consultoría) he ido escuchando muchas palabras y frases que se repiten en el ámbito laboral. Palabras que durante mucho tiempo yo también utilicé, sin darme cuenta de la realidad que éstas iban generando para mi y para otros.
Hoy, luego de varios años de trabajo de conexión y sintonía interna, de observar holísticamente a las personas y equipos en sus procesos de relacionamiento, de analizar los resultados de esas formas (qués y cómos), de vivir yo misma, de manera consciente, mis relaciones con otros me doy cuenta que:
- Las palabras tienen el poder de crear realidades;
- La gran mayoría de las personas somos inconscientes de este poder;
- Nuestro lenguaje a nivel laboral muchas veces juega en contra de nuestros objetivos de conexión, diversidad, integración, trabajo en equipo, bienestar, etc.
- Si cambiamos las palabras damos un primer paso para cambiar la forma;
- Como dijo en una clase del DEE, de manera potente, Pía Cordero: “hay cómos y qués cuidadosos”.
Siempre he sido una fanática del lenguaje. No sé si es porque mi mamá, de formación, es profesora de Castellano (ahora le dicen Lenguaje); o porque mi papá (que es matemático puro) es un fanático del lenguaje en todas sus formas y, desde chicos jugábamos con mis hermanos a aprendernos las acepciones completas de las letras del diccionario (en libro real… se me cae el carnet, pero no existía wikipedia!), y luego de grandes, a cada uno nos ha regalado la gramática española completa; o quizás porque mi Nonno paterno entre otras cosas, era escritor… el tema, es que el lenguaje me fascina. La capacidad que tiene el ser humano de transformar en palabras la gran mayoría de las cosas que piensa y siente es algo maravilloso.[1] Y a lo que tenemos que tomar el peso.
Vuelvo entonces al lenguaje que utilizamos a nivel laboral. Seleccioné algunas de las palabras/frases que más he escuchado en diferentes organizaciones, en personas con los roles más variados, y hago un pequeño análisis de la forma en que son utilizadas, la realidad que están creando al ser pronunciadas y la palabra/frase por la cual -personalmente- siento que puede ser reemplazada para generar un nicho nutritivo para las personas, equipos y organizaciones.
- Pasar desde el “Dar el espacio para que todos hablen” hacia el “Generar las condiciones (ambientales) para que todos participen”:
- Dar el espacio para…
Si bien lo que esta frase busca es que todos participen y escuchar todas las voces, la forma en que está planteada es desde el liderazgo “tradicional” por decirlo de alguna manera, donde la figura del líder está en primer plano, o bien, al centro.
Generamos una dependencia del líder para que se escuchen todas las voces, al hacerlo responsable de “dar el espacio”. Por lo tanto, las personas esperan que el líder sea el que de la palabra, el que pregunte, el que invite a participar, quitándole así la autonomía a los miembros del equipo (los que muchas veces se escudan en “es que no me preguntaron a mi, no me han dicho que hable”, etc).
Por otro lado, cargamos al líder con la responsabilidad de “hacer hablar” a todos. ¿Y qué pasa si hay personas que no se sienten seguras para hacerlo? ¿y qué pasa si la forma del líder de “invitar” a hablar genera resistencia o incluso temor? ¿qué pasa si el líder no se siente seguro o cómodo para hacerlo?
- Generar las condiciones para…
En esta frase está implícito el constructo de “Seguridad psicológica” como la capacidad que genera un equipo para que los miembros de éste se sientan seguros para dar su opinión, sabiendo que no serán criticados por ello.Entonces, el líder pasa a ser responsable de generar las condiciones para que el equipo se relacione desde la confianza, con cómos y qués cuidadosos, donde cada uno de los miembros se siente seguro para aportar.
El líder pasa a ser un “articulador redárquico”, como plantea magistralmente Ignacio Fernández, donde “su responsabilidad es cuidar la matriz relacional y facilitar el mejor desarrollo posible de los procesos grupales hacia las metas organizacionales”[2].
El desafío que enfrentamos como líderes hoy, es el de generar las condiciones ambientales para que el nicho donde se desenvuelven nuestros equipos y organizaciones sea nutritivo. Permitiendo e impulsando el desarrollo de las fortalezas y capacidades desde el despliegue individual hacia lo colectivo. En esta realidad, el “dar espacio” nos queda corto.
- Pasar desde el “tolerar las formas, opiniones, ideas, pensamientos diferentes” hacia el “Validar al otro como un legítimo otro a pesar de no estar de acuerdo”.
- Tolerar ideas u otros diferentes
La tolerancia se define como permitir o aceptar una acción, idea, objeto o persona que a uno le desagrada o bien que está en desacuerdo con. También se define como “llevarlo con paciencia”, resistir, soportar. En todas estas definiciones, la sensación implícita es la de estar aguantando algo que no nos es cómodo, que no nos gusta. Tenemos que poner energía para soportar a aquella persona que piensa diferente a nosotros.
Desde mi punto de vista, la tolerancia desde lo relacional es bastante egocéntrica, ya que implica que ante aquello que es divergente al paradigma propio no le damos la más mínima posibilidad de existencia. Está errado por el simple hecho de ser diferente a lo nuestro, y por ello, nos molesta, nos desagrada y tenemos que soportarlo como un peso, como un yunque.
¿Alguna vez han hecho el ejercicio de estirar el brazo que consideran más fuerte hacia adelante, con la palma hacia arriba para sostener un vaso pequeño lleno de agua y ver cuánto tiempo aguantan sin cambiar de posición?. Si no lo han hecho, háganlo. Después de unos minutos el brazo comienza a tiritar, y si no quieren que se caiga el vaso, hay que bajarlo.
Pueden hacer pesas, gimnasia, barras, calistenia… ¡lo que sea! Después de unos minutos más o minutos menos, el brazo se acalambra y no puede seguir “soportando” el peso aunque pongamos toda nuestra voluntad en ello.
Eso mismo pasa con la tolerancia llevada al plano relacional. En algún punto aquello que estamos aguantando, por muy pequeño que creamos que sea, va a acalambrar nuestro músculo emocional y algo va a pasar. Generalmente, explotamos de alguna forma poco funcional con la situación y muy displacentera para todas las partes.[3]
- Validar al otro como un legítimo otro, a pesar de no estar de acuerdo.
Esta es una frase maravillosa y potente acuñada por Humberto Maturana, quien va más allá señalando que “sólo son sociales las relaciones que se fundan en la aceptación del otro como un legítimo otro en la convivencia, y que la aceptación es lo que constituye una conducta de respeto”[4].
Si buscamos en la RAE el significado de válido, nos indica que es algo firme, subsistente y que vale o debe valer legalmente; algo aceptable; algo robusto, fuerte o esforzado.
Para lo que nos concierne en este artículo, nos quedaremos con la definición de algo que vale, subsistente y aceptable.
¿Quiénes somos nosotros para quitarle el valor a un otro?; ¿por qué nos ponemos en la posición de ser los dueños de la verdad?; ¿cómo podemos salir de esta forma y adoptar una nueva, más compasiva con nosotros y con otros?
Quizás entendiendo que sí somos dueños de una verdad. Pero no de LA verdad, sino de NUESTRA verdad; y así como nuestra verdad es válida, la de los otros también lo es. Y para poder entenderla, tenemos que conocerla, y el primer paso para conocerla es validarla.
Validar al otro como un legítimo otro, implica validar el SER del otro. Validar su existencia, su historia y su presente, con todo lo que ello conlleva. También podemos disentir y discutir, pero planteando nuestros puntos desde un lugar amable, compasivo y empático. Y aún así, no estar de acuerdo.
Validar al otro como un legítimo otro a pesar de no estar de acuerdo implica que me reconozco como persona individual y que reconozco al otro como una persona individual; reconozco que hay tantas realidades como personas hay en el mundo y que cada una de ellas se forja en base a historias de vida. Vidas que pueden gustarnos o no, y aún así son válidas.
La forma de movernos desde la tolerancia hacia la validación es a través de las preguntas apreciativas. Es decir, indagar en la historia del otro para conocerlo y entenderlo. Lo más probable es que nos llevemos sorpresas inesperadas.
Y puede también que en el camino, el otro nos ayude a iluminar algunas de nuestras zonas oscuras mostrándonos formas nuevas, botando nuestros paradigmas, ampliando la mirada y profundizando en la consciencia.
O quizás no. Pero nunca lo sabremos si lo toleramos en vez de validarlo.
- Pasar desde el enfrentar los procesos de cambio hacia el transitar los procesos de cambio.
- Enfrentar los procesos de cambio
Esta frase se hace más clara que las anteriores, ya que el verbo que utiliza es muy gráfico: “enfrentar”. La RAE presenta 3 definiciones: “poner una cosa frente a la otra”; “hacer frente al enemigo”; “hacer cara a un peligro”.
Analicemos entonces cada una de estas acepciones, llevadas al plano laboral cuando hablamos de que necesitamos enfrentar los cambios con actitud positiva:
- Hacer frente al enemigo: el cambio es el enemigo, y si lo vemos así no vamos a querer ir hacia él, no vamos a querer implementarlo, no vamos a querer tener nada que ver con el cambio. Por lo tanto, no es lo que buscamos.
- Hacer cara a un peligro: posicionamos el cambio buscado como algo peligroso, activando emociones de miedo y temor en las personas, el tipo de emociones desconecta la zona del cerebro que permite tomar decisiones correctas o tomar decisiones de cualquier tipo. Las personas pueden ponerse reactivas y reacias. Nuevamente, no es lo que buscamos.
- Poner una cosa frente a la otra: quizás esta acepción no suena tan compleja como las anteriores, sin embargo, ¿lo que queremos es simplemente poner a las personas frente al cambio, y que cada uno haga lo mejor que pueda? ¿y si no pueden? ¿y si lo que pueden hacer no es suficiente?
La palabra enfrentar tiene una connotación de pelea. De tener que ponerse en posición de combate, en guardia para lo que viene.
Cuando en una organización me piden apoyar a las personas a enfrentar de mejor manera los cambios que vienen o en los que se encuentran, me imagino cual Publio Cornelio Escipión preparando a las legiones V y VI de Roma para combatir contra Aníbal en África.[5]
- Transitar los procesos cambios
Los procesos de cambio no se dan de un día para otro. Ni siquiera el teletrabajo al que nos obligó el COVID durante el 2020 fue de un minuto para otro. El irse a la casa sí, pero el comenzar a relacionarse a través de la pantalla y gestionar todo con distancia física, es un proceso que “sigue siendo”, no ha terminado. Lo seguimos caminando.
Cuando hablamos de transitar los procesos de cambio, entonces el foco ya no es sólo “que las personas cambien su mentalidad para ser proclives al cambio”, sino que nuevamente entra en juego el generar las condiciones ambientales requeridas para que el tránsito del proceso sea amable, compasivo, empático y nutritivo.
Transitar el proceso de cambio involucra a las personas de manera individual, a los equipos y a las organizaciones. Todos con el mismo nivel de participación y responsabilidad, de manera sostenida, con resultados y bienestar.
Muchas veces las organizaciones (y los líderes de éstas) esperan que los procesos de cambio sean lineales: decimos que vamos hacia el oeste, entonces todos van hacia el oeste. Y cuando esto no sucede, se preguntan (o muchas veces le preguntan al consultor que llamaron para apoyarlos): ¿por qué la gente no entiende que esto es para mejor?; ¿por qué no quieren cambiar?; necesitamos un taller de gestión del cambio; fuimos muy claros pero no entienden, etc.
Lo más probable es que sí entiendan, pero haya ciertas trabas inconscientes que no les permitan avanzar.
La Teoría U plantea que para que el proceso de cambio sea exitoso se debe recorrer en 3 niveles:
- Abrir la mente, para luego
- Abrir el corazón y sólo ahí
- Abrir la voluntad.
Se hace un viaje. Se recorre la U, con diferentes metodologías, formas, técnicas, que comienza con la apertura de la mente a través de la información y la data; para luego conectar con el corazón, sensando desde el campo, para finalmente profundizar abriendo la voluntad desde la co-construcción, y comenzar a subir hacia la visión e intención compartida, el prototipeo y la ejecución.
En este sentido, la U genera un tránsito para abrir la voluntad.
Es en el tránsito (el viaje) donde aprendemos, nos desarrollamos, nos transformamos, ampliamos nuestros límites mentales y emocionales; donde encontramos y ofrecemos ayuda; donde nuestra capacidad reflexiva se activa permitiéndonos un mejor análisis, mejores decisiones y mejores resultados.
- Pasar del bajar la información a toda la empresa, hacia el socializar la información.
- Bajar la información a toda la empresa
Esta es una de las frases que, personalmente, me genera más incomodidad (a menos que la Gerencia se encuentre en el piso 82, y el resto de la empresa esté en el piso 50). ¡¡Y yo la usé por mucho tiempo!!
La usé hasta el minuto en que conocí la redarquía, qué es y sus alcances.
Pero vamos primero por analizar qué hay detrás (o debajo) de esta frase.
Bajar la información a la empresa, viene desde la organización jerárquica, donde en el organigrama piramidal hay una persona en el cargo de “arriba”, de ella se desprenden algunos cargos más, de ellos se desprenden otros y así sucesivamente. Por lo tanto, bajar la información implica llevar la información entre niveles. Específicamente, a los niveles que están -en el organigrama- “abajo” de aquél donde se generó dicha información.
En algunas organizaciones hablan incluso del “Olimpo”, acompañado de la mirada hacia arriba, como queriendo mostrar algo inalcanzable, cuando en realidad están hablando de las oficinas de los Gerentes, o del Gerente General. El Olimpo, como si por el rol que desempeñan, las personas fuesen dioses. O al revés, se habla “del pueblo”, de “los mortales” y de otros epítetos menos decorosos para nombrar a todo el resto que no está en el Olimpo.
Eso es lo que hay detrás de bajar y subir la información. Pueden pensar que estoy siendo alharaca, pero si reflexionan un par de minutos sobre las situaciones en las que han escuchado estas palabras y cómo se sienten al respecto, tanto cuando ustedes son parte del Olimpo que baja a dar la información, como si son parte de los mortales a los que les llega esta información o bien deben subir a entregar alguna. ¿Hay alguna parte del cuerpo que reaccione con incomodidad a esta forma de hablar? ¿qué pasa cuando uno es parte del “pueblo” que tiene que ir al Olimpo a transmitir algo? ¿qué emociones surgen?.
¿Cuál será el sentir de los miembros de una organización, cuando, sin ser conscientes, hablamos frente a todos indicando que tal o cual información ya “bajará”; o aseguramos que tenemos problemas para que la información “suba”?
- Socializar la información
Socializar, por otro lado, es una expresión integradora.
De las 4 definiciones que entrega la RAE, para el contexto laboral que estamos analizando, nos quedaremos con la 3ª: “Extender al conjunto de la sociedad algo limitado antes a unos pocos”.
Por lo tanto, la información que antes sólo se manejaba en un círculo específico, al socializarla, la extenderemos al conjunto de la sociedad “organización”, y con ello, damos el mismo valor a todos los roles de la compañía, sin importar su ubicación en el organigrama.
Jon Kotter, profesor de liderazgo en Harvard y consultor en el tema, indica que si bien las jerarquías pueden ser estructuras factibles para los desafíos tácticos, tienen capacidad limitada para:
– Detectar peligros y oportunidades rápidamente.
– Formular ágilmente opciones estratégicas.
– Ejecutar velozmente acciones apropiadas.
Si pensamos nuevamente en el subir y bajar información, el proceso es engorroso, trabado y lento. Existe burocracia y la necesidad de ir pasando nivel por nivel, todo lo que juega en contra de la agilidad requerida en los tiempos actuales.
Y es aquí donde entra en juego la redarquía, término acuñado por José Cabrera y que “… nace como resultados de las relaciones de participación y los flujos de actividad generados en los entornos colaborativos. La redarquía establece, pues, un orden alternativo en las organizaciones. Un orden no necesariamente basado en el poder y la autoridad de la jerarquía formal, sino en las relaciones de participación y los flujos de actividad que, de forma natural, surgen en las redes de colaboración, basadas en el valor añadido de las personas, la autenticidad y la confianza. Lo esencial es entender que la jerarquía se basa en un orden de poder impuesto, y que la redarquía se basa en un orden emergente de colaboración, se basa en conversaciones, se fundamenta en el reconocimiento y la autoestima de sus miembros…”[6]
Redarquía y Jerarquía no son excluyentes, son complementarias. Jerarquía en la estructura, redarquía en la relación.
En esta mirada, la información que se genera en un nivel (desde lo jerárquico) de la organización porque tiene que ver con las responsabilidades y roles de los cargos, la debemos socializar (desde lo redárquico) hacia el resto de la organización, considerando que “los auténticos valores emergentes que marcarán el futuro de las organizaciones son la agilidad, la colaboración, la transparencia, autenticidad y la creatividad de las personas” los que aparecen en ambientes redárquicos y con seguridad psicológica.
Por lo tanto, la próxima vez que tengan que llevar información hacia la organización piensen qué quieren ser: un ascensor que sube y baja, o parte de una red neuronal que está en continuo desarrollo y crecimiento. Y cuando tomen la decisión, usen la palabra ad hoc.
Esta vez me extendí mucho más de lo normal porque este es un tema que me apasiona y siento que puede generar un cambio en la forma de relacionarnos y, desde allí, un cambio en los niveles de bienestar y en los resultados.
Recuerden, la energía sigue a la atención. Pongamos atención en las palabras que utilizamos para describir y vivir nuestro mundo laboral, ya que a ellas se va nuestra energía creadora, generando la realidad la realidad que transitamos.
Un abrazo y muy buen mes de marzo!
[1] Digo la gran mayoría, ya que la capacidad de habla está alojada en el Neocortex (los hombres procesan las palabras con el hemisferio izquierdo, mientras que las mujeres las procesan con los dos hemisferios), mientras que las emociones se encuentran en los 3 cerebros. Hay ciertas emociones que se encuentran en el cerebro límbico a las que no les podemos poner palabras sino sólo sensaciones, ya que en éste no se aloja la capacidad de habla. Ello sucede cuando decimos “siento algo, pero no sé qué es”….
[2] “Hemos decidido hablar de Articulador Redárquico , y no de líder, jefe o entrenador, para dar a entender que es una posición horizontal que no depende de la estructura de poder ni de la autoridad formal. Depende de los acuerdos sociales y relacionales que haga un grupo de personas para alcanzar un fin convenido.” Ignacio Fernández, sesión 6 Diplomado de equipos efectivos, LEAD Institute Chile. 2020.
[3] Personalmente las emociones las clasifico según 2 dimensiones: Placenteras/Displacenteras según como se sienten en el cuerpo; y Funcionales/Disfuncionales a la situación en la que nos encontramos. P.e a veces el miedo puede ser muy displacentero, pero completamente funcional si estamos frente a una jauría rabiosa.
[4] Maturana, 1993 Biología del conocer (viviendo juntos, lenguaje y biología, 1,2 y 3).
[5] Publio Cornelio Escipición, o Escipión el Africano, fue un general y político romano. Comenzó su carrera militar a inicios de la segunda guerra púnica. Uno de sus mayores logros fue, en el año 203 a.C, destruir el ejército de Asdrúbal Giscón y el del rey de Numidia Sifax, en África; con ello logró que Aníbal dejase de asediar Roma para ir en ayuda de África, donde Escipión lo venció en la batalla de Zama. En esta batalla Cartago cedió Hispania a Roma, perdió su flota completa y el derecho a seguir una política exterior independiente. Por esta campaña, se le conoce como Africanus.
[6] Cuadernos de innovación en la Gestión “Los nuevos modelos de creación de valor en la Era de la colaboración. Redarquía: el nuevo orden emergente”. http://blog.cabreramc.com